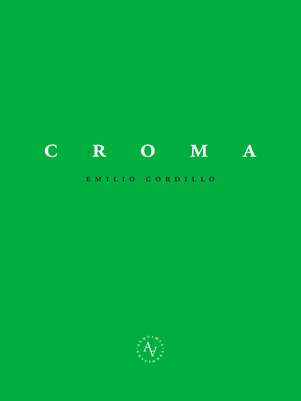Si bien muchas circunstancias nos hacen pensarlas inevitables —hay quienes incluso se regodean en ellas, generalmente para comenzar “ensayos” con lo que puede definirse como argumentaciones del tipo narrativo-epifánicas en las que tratan de conectarlas y establecer, quizás inconscientemente, nexos estructurales y relaciones intertextuales que, la mayoría de las veces, parecen imposibles—, no creo que exista algo como las coincidencias en la literatura. Este texto, empero, podría comenzar con una: en la última novela de Piglia, El camino de Ida —sospechosamente publicada a muy poco tiempo de haber recibido el Rómulo Gallegos—, el protagonista, Thomas Munk, es un terrorista que logra evadir al FBI durante veinte años, asesinando académicos de distintas universidades gringas —no son norteamericanas porque no aparece, por ejemplo, la UBC o la UNAM— en las que se estructura el capitalismo a nivel ideológico. El narrador, un Emilio Renzi que se parece mucho, demasiado quizás a Piglia —¿egotismo, autoficción, pliegue deleuziano?—, acude a la casa de su vecina rusa, especialista en Tolstói, para comentar el recién difundido Manifiesto sobre el capitalismo tecnológico de Munk. Entre los comentarios de Nina, uno en particular podría tomarse, ahora, como coincidencia: “Tolstói había intentado construir una alternativa frente a la violencia revolucionaria y frente a la devastación capitalista. No resistir al mal. […] Las grandes novelas son las del Aventurero (que lo espera todo de la acción) y la del Dandy (que vive la vida como una forma de arte); en el siglo XXI el héroe será el Terrorista, dijo Nina. Es un dandy y un aventurero y en el fondo se considera un individuo excepcional”.
Digo, pues, que no creo en las coincidencias porque precisamente un mes antes de acudir a la presentación de Croma, de Emilio Gordillo, en Casa Refugio, yo había asistido a una conferencia de Piglia en el COLMEX donde habló —aunque en ese momento yo no lo supiera— de la manera en la que el aparato ideológico vehiculado por El camino de Ida lo seguía atormentando. En su conferencia, intitulada “Las tres vanguardias”, se preguntaba por los daños y beneficios que la “tecnología” podía causar en la literatura, con base en los ejemplos de Saer, Puig y Walsh. La tecnología, según Piglia, ha transformado el modo de producción novelesco de estos tres autores (y, por supuesto, de muchos otros, de los que también habló, si bien tangencialmente) en el sentido precisamente de una negación del capitalismo tecnológico o bien de una incorporación de éste en la estética novelesca. Nada nuevo, si tenemos en cuenta que, al menos desde John Barth, Lyotard y Julian Barnes, la escritura novelesca transforma constantemente sus modos de producción con base en la distancia que establece con respecto al momento capitalístico que la contextualiza. Coincidencia, pues, a primera vista, que otro Emilio —mucho más coherente, si se me permite decirlo, que Renzi o, para el caso, que el propio Piglia— haya escrito una novela con esa premisa: las modificaciones biopolíticas que el capitalismo tecnológico ha efectuado en los modos de producción de la novela son, paradójicamente, formas poéticas —quizá sea mejor decir, poiéticas— capaces de negar (constantemente) sus propios modos de producción. Coincidencia, también, que ambas novelas se publicaran el mismo año. Pero, insisto, como no creo en las coincidencias, trataré de explicar cómo lo que nos parece, a primera vista, bastante transparente —“el héroe de la novela del siglo XXI será el Terrorista”— no lo es en realidad. (Última coincidencia, en este sentido: ese dispositivo de apariencias transparentes es exactamente el mismo modo de producción que el narrador de Croma utiliza como leitmotiv, problematizándolo, para texturizar su relato, para proporcionar una coherencia externa que vincule las imágenes superpuestas, modificables, virtualizadas o bien actualizadas en su virtualidad con las que con-forma su novela.)
Sería simple decir que el narrador de Croma entiende que su héroe, Santiago, será un Terrorista. No es así, en verdad. Lo primero que, en todo caso, entiende, si es que el verbo puede utilizarse en este caso sin antes deconstruirlo, es que su héroe no puede ser tal, que debe ser, en el sentido largo de la palabra, un antihéroe —o al menos el espectro de uno. No se trata, empero, de una simple negación de la heroicidad que nos haría recordar, por ejemplo, la resistencia ejercida por los nouveaux romanciers contra los héroes balzacianos o bien los postulados de Lukács sobre las modificaciones que se ejercen en los sistemas cerrados griego y cristiano con la modernidad y el nacimiento de la novela como la conocemos. Si, como afirma Lukács en su Teoría de la novela respecto al héroe homérico, “en el destino que da forma y en el héroe que, creándose, se encuentra a sí mismo, la pura esencia se despierta a la vida”; o bien, si “el héroe trágico sustituye al hombre viviente de Homero [porque] explica justamente a este hombre y lo transfigura”, es menester decir, entonces, que el trabajo del novelista, en constante confrontación con el fantasma de estos sistemas, cerrados de manera apriorística, fenomenológica, ha sido, desde La Fayette hasta Bolaño —por trazar una línea de antiheroicidad que no haya menester de una mayor explicación, a saber, que sea, de algún modo, metonímica—, el de hacer del héroe un antihéroe, no en los papeles que le sirven comúnmente a los novelistas para sustentar las páginas que, en efecto, conforman la novela, es decir, no en la obra en sí sino en esa obra negra que sustenta, o debería, sin afán idealista, sustentar toda novela. Dicho de otro modo, quizá la antiheroicidad sea la constante de cierta tradición novelesca occidental que, muy temprano, se dio cuenta de que no hay posibilidad para el héroe más allá de la nostalgia.
Ahora bien, ¿sería posible decir, categóricamente, que el héroe, como afirma el personaje de Piglia, deberá, siempre, optar entre una u otra opción, el Dandy o el Aventurero? ¿No es eso una salida fácil, a saber, la reducción de estos dos términos, que no hacen, en la afirmación de Nina, sino enmascarar de otro modo ambas opciones cuando capitaliza al Terrorista con el afán de salir —insisto, en apariencia al menos— de las dicotomías de la tradición occidental(izada)? Y, peor aún, si el héroe del siglo XXI será el Terrorista, ¿no establece con ello Piglia una “nueva” dicotomía, aquella del Terrorista-escritor completado por el Detective-narrador (“Los detectives ya no resolvemos los casos pero podemos contarlos”, dice Parker, el detective de El camino de Ida)? Si es así, entonces Croma no sólo sale de toda dicotomía sino que logra desestabilizarla por medio de una radicalización del Terrorista en el marco de la escenografía por excelencia de la antiheroicidad: la ciudad que se desconfigura, la ciudad (¿utópica?) que no existe sino en la medida en que la que hay un observador, testimonio, vigilante incluso (“oh, Batman”), que es capaz de leerla a medida que se transforma ante sus ojos. Santiago, la ciudad, no el personaje, no existe en Croma: es lo mismo, al mismo tiempo, la visión de un esquizofrénico —el padre del protagonista— que la pesadilla de una artista plástica —la “novia” de éste. Volviendo a los sistemas cerrados de Lukács, sería posible decir que el héroe homérico o trágico —y, más tarde, el dantesco— existen solamente porque hay un ámbito político en el que su existencia tiene una validez, una función; porque, en suma, forman parte de un sistema trascendentalmente establecido —y, en esta lógica, Lorenzaccio, de Musset, sería el primer terrorista consciente de su papel en relación con la polis. Es en este sentido en el que la antiheroicidad citada es metonímica: si la princesa de Clèves o Arturo Belano pueden recorrer un camino hacia la antiheroicidad es porque la primera es llevada del ámbito cortés a un encierro institucional(izante), a saber, el matrimonio (deconstrucción, a su manera, de la polis en tanto que ésta se interioriza); el segundo, por su parte, recorre ciudades y, por decirlo de algún modo, las desconfigura con su sola presencia (como, antes, y solamente para agregar un ejemplo a esta argumentación, lo había hecho el propio Alonso Quijano) por medio de una exteriorización interiorizante. Y bien, es en esta antiheroicidad en la que se inscribe Santiago, el protagonista de Croma, con todo el peso que una afirmación como esta puede tener sobre la primera novela de un autor contemporáneo.
¿Dónde queda, pues, el Terrorista? En primer lugar, es menester decir que, para Piglia, portavoz (en tanto que autor y figura de la Institución Literaria) del capitalismo-editorialitarista —aunque logre hacernos creer, por medio de sus personajes (quizás el mayor acierto de El camino de Ida), que es capaz de articular un discurso coherente sobre, por ejemplo, el anarquismo—, éste mantiene la capitalización de su héroe: en él, el Terrorista no es adjetivo o sustantivo: es nombre propio y, por eso mismo, es intraducible. Emilio Gordillo no lo ve así. Candelaria, esa mujer-espectro que recorre (a) Santiago en bicicleta y en stop motion, le dice a Santiago —el otro, no individuo sino individuación de la ciudad que, extraña, freudianamente, lleva su mismo nombre— algunas de las claves para construir la demolición:
Lanzando piedras en vez de patearlas. Cosas simples. Plantar un árbol, recoger un gato, leer muchos libros, enamorarse de quien no debías, sufrir de verdad, quemar un McDonald’s o no comer ahí. Se trata de estar en contra. Parece naíf, pero lo más difícil es estar en contra. […] ¿En contra de quién? […] En contra, no más. Guerra permanente, pero no en voz alta. Ese siempre fue el problema. Tomamos imágenes y alzamos mucho el volumen y siempre el mismo sonido. Vietnam, siempre el mismo sonido, siempre muy alto. Praga. Mayo del 68. Francia. Italia. Irlanda. Portugal. Chile. Buenos Aires el 2001. México y Sao Paulo el 2006. Siempre subiendo tanto el volumen.
El Terrorista de Emilio [Renzi] adquiere no sólo la mayúscula con esa “voz alta” que critica Candelaria —contra la que escribe, pero en otra imagen, superpuesta a la de la novela o subyacente a ésta, Emilio [Gordillo]— sino también esa insistente cursiva que me he dado a la tarea de colocar al inicio del nombre como una clave para su deconstrucción. En Croma, en cambio, no hay terrorismo anarquista en el sentido de un manual o un manuscrito —como sí hay, en cambio, un manual de biopolítica aplicable a cualquier sistema industrial, el TPM (Total Productive Maintenance), no sólo citado en la novela sino presente en ésta, como huella de un progreso perpetuo— sino en su verdadera faceta, si entendemos lo verdadero en el sentido de una relación con la praxis: la cotidianidad. Si Jitrik nos había dado una novela (Evaluador, 2002) en la que el terrorista era presa de su propia acción por medio de la burocratización de lo inhumano, Emilio Gordillo extiende, consciente o inconscientemente de este precedente —es acá donde digo que hay quienes creen en las coincidencias y trazan, con base en ellas, líneas de intertextualidad que parecen imposibles—, por medio de una radicalización, este modelo: Santiago —pero, ¿es la ciudad, es el personaje, son ambos, al mismo tiempo, parasitariamente?— deja de ser presa de su propia acción en el momento en el que la ejerce contra su subjetividad más pura —lo que no implica, sin embargo, un regreso a la épica—: su padre. El terrorismo y, con ello, el terrorista, se convierte en el agente que recibe en sí mismo las consecuencias de su acción. Es, en el sentido de Ricœur, un agente que se mantiene en la ética y que, sin embargo, la re-configura con su propia acción. No es coincidencia (¡ya era hora de decirlo!) que el padre de Santiago sea esquizofrénico —lo que lleva a pensar en una ciudad esquizofrénica biopolíticamente hablando en la que los hijos nacen sin que los padres tengan conciencia de lo que están produciendo—; mejor dicho, no se debe al azar esa combinatoria de acontecimientos actuando en el mismo plano: padre esquizofrénico/hijo terrorista. Se trata del camino que le queda a una generación huérfana por decisión o por destino —lo que no implica un regreso a la tragedia. Es imposible captar al mismo tiempo las dos imágenes, la del padre y la del hijo, no porque estén demasiado alejadas sino, al contrario, porque se están tocando tan de cerca que parecen irreconocibles así, vistas en un mismo y primer plano —negación, en ese sentido, de la narrativa cinematográfica hollywoodense en la que los personajes, por lo general, existen solamente en primeros planos, olvidando la tradición de Hitchcock quien, en The birds (filme, por cierto, citado por Piglia al final de su novela) trabaja siempre con dos planos, a veces simultáneos, a veces superpuestos. Hollywood transparenta, como la novela de Piglia, el “hecho problemático”, el conflicto, a partir del uso del primer plano, visualmente cerrado en tanto que parte de un sistema discursivo que también lo está. Croma, por el contrario, al estilo de Notre musique, de Godard, se constituye con base en ese juego de superposición de planos simultáneos, de segmentareidades que están en constante devenir —no hace falta citar a Deleuze porque parece que lo vivimos día a día—: muchos pasajes de la novela recuerdan esos diálogos de Notre musique en los que Goytisolo —Juan, no Luis— recorre las ruinas de una casa, produciendo, con base en éstas, un soliloquio, a su manera esquizofrénico: también Santiago, la ciudad, es un núcleo semiótico que produce discursos simultáneos, superpuestos, contradictorios y, por eso mismo, agentes en sí mismos de la desestabilización. (Y en esta intertextualidad es palpable la nostalgia del heroísmo de la que hablaba antes: Piglia refiere a una película del 63; Gordillo, directa o indirectamente, a una de apenas nueve años antes que su novela.)
Tal vez, entonces, el único parámetro para medir la validez estética de Croma sea una ética que no existe y que, no obstante, está ahí, en proceso de construcción/demolición, como el taller de Santiago. Si se me permite la hipérbole, Croma es una novela en la que se suspende la ética con el fin de dar paso a una proposición que, vista en espejo, deforma todos los postulados humanistas. Para aquéllos que crean que al leer esta novela van a encontrar algo acerca del hombre, una advertencia: el hombre, tal como prevalece en el imaginario colectivo —en las novelas de Piglia, por ejemplo, o en la Carta al humanismo de Heidegger (acá no hay coincidencia)—, no existe. Quizás, entonces, el precedente intertextual más puro de Croma —sin afán metafísico— sea Europa, de Romain Gary, no a pesar de que sino aun cuando Emilio pueda argumentar lo contrario. Y quizá la afirmación del personaje de Piglia no sea equívoca del todo. Si el héroe del siglo XXI será el Terrorista, las novelas que se enfrenten al capitalismo tecnológico y sus modos de producción tienen el deber de confrontar a ese héroe. No deben quedarse en el simple relato del detective que no puede ya resolver los crímenes sino crear, ellas mismas, en ellas mismas (y siendo ellas mismas), nuevas formas de crimen. Croma lo es, a su modo, en su contexto: un crimen contra la “buena literatura” —o bien, para evitar malinterpretaciones, la “falsa-literatura-de-mesas-de-novedades-y-FIL-Guadalajara”. Un breve comentario, entonces, respecto a la edición: el editor de Croma, Guido Arroyo, entendió el tipo de crimen del que sería cómplice al publicar en Alquimia Croma y aceptó las consecuencias. Sería, pues, injusto decir que sólo el tiempo dirá si Croma será entendida por quienes deben hacerlo (quienes tienen ojos y leen, parafraseando a Jesús). No es el tiempo sino quienes actúan en él; y, estoy seguro, Croma amerita un comentario más extenso que estos apuntes. Es cuestión de dejar que una imagen se superponga a esta que parece estar delante de nuestros ojos y que me gusta llamar editorialitarismo. Nunca se sabe: quizás en un par de años los papeles se inviertan y el terrorista de hoy —como lo propone Emilio Gordillo, no Piglia— sea el escritor de mañana. La única certeza —y este es, en gran medida, aunque no el único el acierto de Croma— es que seguimos aquí, como imagen o no, y que en este “estar aquí” nos transformamos. En palabras de Gordillo: “Nosotros somos algo, y el tiempo está después”.